“YO, ANTONIO GARCÍA” (1)
Este ensayo escrito en Xochititla, Tepoztlán, México (26/08/1978), es el testimonio inédito de Antonio García en el que narra aspectos significativos de la “problemática histórica latinoamericana”,
FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO
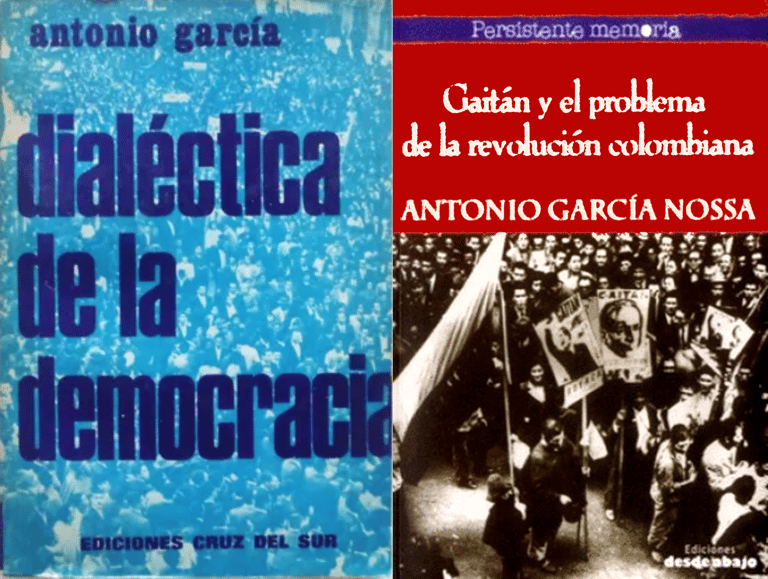
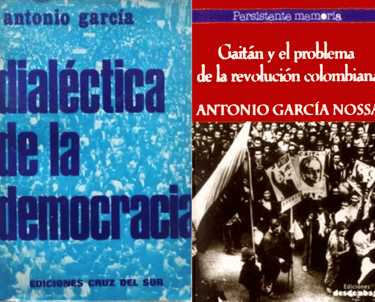
Este ensayo escrito en Xochititla, Tepoztlán, México (26/08/1978), es el testimonio inédito de Antonio García en el que narra aspectos significativos de la “problemática histórica latinoamericana”, la “búsqueda de instrumentos teóricos y metodológicos” para comprender “críticamente” nuestra realidad y la “formación de un pensamiento social y político” propios, dadas las “adversas condiciones de una sociedad tan petrificada, provinciana y escolástica” imperante en Colombia y América Latina en las décadas de los 20/30 del Siglo XX, fruto de la mentalidad colonial/neocolonial.
Para 1930 Colombia era una República Señorial que prohibía la lectura de Kant, Hegel, Marx y otros pensadores avanzados. Las universidades desconocían las metodologías/técnicas modernas de investigación social: “Tuvimos que enfrentarnos a la realidad de nuestras sociedades latinoamericanas, a la práctica política, a la complejidad de la lucha social, sin armas teóricas ni métodos de conocimiento científico”. Dice García que en los Andes surcolombianos/valles interandinos, se “conservaban intactas las relaciones de servidumbre… y las formas señoriales de dominación social”. Y, agrega que su conocimiento teórico se inició “en la lucha social de las ligas campesinas e indígenas del Cauca”. Que “La necesidad de comprender los términos de la lucha entre la aristocracia latifundista y el campesinado, …me empujó al estudio del problema agrario: se inició así una de las constantes de mi vida”. Reflexiones consignadas en su libro inicial “Colombia, Sociedad Anónima”. García estudiaba Derecho en la Universidad del Cauca y cofundó el “Centro de Estudios Marxistas”.
En dicho Centro emprendió la “proeza de estudiar, desordenada e intuitivamente, las obras de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Kautsky, Rosa Luxemburgo y Bujarin”. Entender el problema agrario lo llevó a descubrir a José Carlos Mariátegui y sus “Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana”. Conectarse con el “pensamiento científico social y revolucionario” del Perú, México y la novela indigenista ecuatoriana, afirmó en García “la preocupación central por las formas latinoamericanas de pensamiento, de expresión y de cultura”. Visitó Ecuador, se familiarizó con el latifundio, el indio y el “vitalísimo y militante pensamiento indigenista”. Registró su experiencia en el libro “Pasado y presente del indio”, editado en Bogotá en 1939, donde explicó “la formación étnica de las clases sociales en América Latina”.
Patrocinado por la Contraloría Nacional, entre 1935-37 García realizó su primera investigación de campo e hizo contacto con “los campesinos, aldeanos, trabajadores de minas y talleres, artesanos y pequeña burocracia municipal”, nexo que le dio a conocer la movilización de los labriegos sin tierra; la colonización de las laderas andinas; el establecimiento de un sistema de fincas familiares/poblados soportadas en la economía cafetera, “primera forma histórica de agricultura exportadora”. Resultado, “Geografía económica de Caldas”, su “primera obra científica”, publicada por la Contraloría en 1937. El estudio abarcó “problemas de economía, demografía, organización social, ordenamientos fiscales, articulación del poder y penosas expresiones de la cultura” y obtuvo valiosas lecciones: i- necesidad del trabajo de campo en América Latina, relacionado con el conocimiento científico del problema agrario; ii- exigencia de integración de los métodos de conocimiento científicosocial, a fin de plantear una visión de conjunto; iii- consciencia del conocimiento propio; y, iv- superación de la mentalidad colonial, molde de las estructuras sociales y políticoculturales de Sudamérica. Aseveró García que la investigación directa “amplió mi conocimiento del campesinado”; y, añadió: “debí recorrer el largo camino que va del campo a la ciudad”.
Nuestra ignorancia de sobresalientes librepensadores colombianos del Siglo XIX –Manuel Murillo Toro, Manuel María Madiedo, Manuel Ancizar-, sorprendió a García. Su vinculación a la Universidad Nacional de Colombia (1938), lo impelió a analizar este invaluable manantial de nuestra tradición intelectual. En 1943 fundó el “Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional”, convertido posteriormente en Facultad de Economía, médula de las escuelas de Sociología y Antropología. Simultáneamente asesoró a la CTC, central única del movimiento obrero.
Invitado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, García participó en el Primer Congreso Indigenista Interamericano –México, Pátzcuaro, 1940-; profundizó sus enfoques sobre los asuntos campesinos/indígenas; se relacionó directamente con la revolución mexicana y con importantes dirigentes políticos/intelectuales –Enrique González Aparicio, Universidad Obrera; Salvador de la Plaza, Eduardo Machado, Carmen Fortoul, vanguardia venezolana exiliada en México que introdujo el socialismo marxista en ese país, Centroamérica, Colombia y Venezuela-.
La necesidad de plantear una perspectiva general del Capitalismo Mundial –como estructura económica/organización política/cultural-, desde una óptica latinoamericana, direccionó los esfuerzos de García a escribir las “Bases de la economía contemporánea –Elementos para una Economía de la Defensa”-, publicado en Bogotá en 1948. Tal año se consumó el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, de quien García fue amigo, compañero de luchas y asesor económico/social; comenzó la violencia contrarrevolucionaria; colapsó la República Liberal e incorporó a Colombia/América Latina en la órbita norteamericana de la guerra fría; período concluido con el gobierno falangista de Laureano Gómez (a. “El Basilisco”), quien auspició el despotismo político genocida (segó la vida de +300 mil colombianos), unido a un desaforado liberalismo económico.
A este período corresponden obras predominantemente políticas de García: “La democracia en la teoría y en la práctica”, “La rebelión de los pueblos débiles”, “Salariado señorial y salariado capitalista en la historia latinoamericana” y “La comunidad indígena en lucha por la tierra”, editadas en 1948 y 1952 por el Instituto Indigenista Interamericano (México). El indigenismo fue una forma de militancia social y política contra la dictadura de El Basilisco, enlazada con las luchas indocampesinas. Además, publicó algunos trabajos de análisis e interpretación de la sociedad colombiana: “Gaitán y el problema de la revolución colombiana”, “Problemas de la nación colombiana”, “El cristianismo en la teoría y en la práctica”, editadas por una cooperativa de trabajadores socialistas. Vale recordar que entre 1948-53 se desarrolló en Colombia el más potente movimiento guerrillero campesino y, aunque no logró integrarse político/militarmente, agrupó +30 mil combatientes pertrechados.
Durante el exitoso ascenso de la Revolución Nacional-Popular (1955), García fue invitado a Bolivia. Lo conmovió un pueblo movilizado/armado; la destrucción material del aparato represivo y el control directo ejercido por las milicias obreras/campesinas. Lo impactó “que un pueblo desorganizado y en armas, no se hubiese confiado en la legalidad del Estado emergente de la revolución”. Pero… “sin control del Estado” y sin “la estructuración del partido revolucionario”, era previsible que “perdería la revolución y se iniciaría el proceso contrarrevolucionario”. Tan frustrante experiencia lo determinó a regresar a Bolivia en 1957, para analizar desde adentro el levantamiento revolucionario –“reforma agraria, nacionalización minera, cambios sociales y políticos”–. García le asignó a la “internalización en la conciencia de estos fenómenos” una “importancia radical”, porque la actividad revolucionaria enseña que “primero es la praxis, …y que ahí se inicia la cadena dialéctica en el proceso de creación y recreación del conocimiento teórico”.
En 1957, Antonio García laboró como economista consultor de la CEPAL. Resaltó los aportes de esa entidad al “análisis sistemático sobre problemas del desarrollo latinoamericano”. Dicha Comisión, antes de convertirse en la “Academia Superior de la Ideología Desarrollista”, congregó entre otros destacados científicos sociales latinoamericanos a Pedro Vuscovic, Jorge Ahumada, Osvaldo Sunkel, José Antonio Mayobre, Aníbal Pinto Santacruz, Celso Furtado, Juan Noyola, Pedro Paz, Henrique Cardoso y Gonzalo Martner.
Desde finales de 1957 hasta 1960, García se dedicó totalmente al estudio/solución de las cuestiones más candentes del Pueblo/Gobierno boliviano en los Ministerios de Agricultura y Asuntos Campesinos, Consejo de Reforma Agraria y Presidencia de la República, regida por Hernán Siles Zuazo. En ese lapso se desvaneció la coalición política entre sindicatos, clases trabajadoras, Movimiento Nacional Revolucionario; fracasó el proceso de reforma agraria y la nacionalización de las minas; se desmovilizaron/desarmaron las milicias obreras/campesinas; se restablecieron las Fuerzas Armadas y fortaleció la contrarrevolución, culminada con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1960-64). El examen de este proceso se condensó en el libro inédito “Nacionalización y Reforma Agraria en Bolivia”.
Durante la década de los 60, García trabajó como consultor de las entidades de reforma agraria de México, Ecuador, Perú y Chile; desarrolló investigaciones de campo/capacitación campesina/profesional en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador y algunos países centroamericanos/antillanos. Experiencias teorizadas en la década de los 70 en Costa Rica, Honduras, Panamá y Venezuela. En condición de Investigador Visitante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, escribió “Reforma agraria y desarrollo capitalista en América Latina” y “El nuevo problema agrario de América Latina. Los casos de Venezuela y de América Central”.
García se radicó en Chile entre 1964-70 y su adscripción al Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria lo encaminó a conocer los desarrollos de movilización/organización campesina. Al mencionado Instituto pertenecían Solón Barraclough, Almino Alfonso, Paulo Freire, Plinio Sampaio, Hugo Zemmelman, Armando Mattelart, entre otros. Tal colectivo de científicos sociales favoreció el conocimiento sistemático de la estructura agraria chilena; la capacitación de los cuadros directivos de los organismos de reforma agraria/desarrollo rural, hasta el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973.
Los debates realizados en ICIRA y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile –a los que asistieron Celso Furtado, Osvaldo Sunkel, Marcos Kaplan, Claudio Véliz, Juan Somavia-, facilitó la unificación de criterios/conceptos y confrontó críticamente los problemas estructurales de las sociedades latinoamericanas. Santiago se constituyó en “centro de concentración y asilo de la ciencia social crítica”, exiliada de los países donde se instauraron gobiernos militares, convirtiendo a Chile en el “foro de debate teórico” por excelencia. En él estuvieron presentes, Sergio Bagú, Theotonio Dos Santos, Francisco Weffort.
En tal contexto García escribió “La estructura del atraso en América Latina”, editado en Buenos aires en 1967; “Dinámica de las reformas agrarias en América Latina”, publicado por ICIRA en 1968; “Reforma agraria y economía empresarial”, impreso en 1967 por la Editorial Universitaria de Chile; textos que serían fundamentos de “Sociología de la reforma agraria en América Latina”, editado en Buenos Aires, 1973; “Reforma agraria y dominación social en América Latina”, publicado originalmente por el Instituto de Estudios Peruanos y por la Sociedad Interamericana de Planificación, Buenos Aires 1974.
En los libros nombrados se advierte el influjo de tres importantes acontecimientos latinoamericanos: i- la revolución cubana; ii- el gobierno de la Unidad Popular, en Chile; y, iii- la primera fase del gobierno nacional-revolucionario del general Velasco Alvarado, en Perú. En 1971 se realizó en Chiclayo –Perú- el Seminario Latinoamericano de Reforma Agraria, relacionada con los modelos políticos de desarrollo, donde los representantes de los países asistentes -incluidos Argentina, Brasil y Uruguay, los “más alérgicos”- admitieron que “solo las reformas agrarias estructurales, drásticas y profundas, tenían validez en las grandes luchas latinoamericanas contra el latifundismo y el subdesarrollo”. Aquí radica la validez/limitaciones del libro de García, “Reformas agrarias y modelos políticos de desarrollo”.
Invitado por Alonso Aguilar, Carmona de la Peña y Jorge Carrión, directores de la Editorial Nuestro Tiempo (México), a fin de “reeditar estudios” con los que, en “ciertas apreciaciones”, hoy no estaba de acuerdo, dijo García que NO interesa “mostrar la completa articulación lógica de un pensamiento, sino la secuencia de una línea de conducta a través de una vida y de una militancia social y revolucionaria”.
A mi juicio, existe un antes y un después de ANTONIO GARCÍA NOSSA en materia de investigación sobre las estructuras y las reformas agrarias latinoamericanas, las clases sociales e ideologías emanadas de ellas, sus dinámicas y tipologías, las confrontaciones clasistas y alternativas de resolución. Ningún estudioso examinó tales cuestiones con la rigurosidad del Maestro (2). Tras 43 años de su fallecimiento, su extensa obra escrita es herencia/patrimonio inestimable de los Pueblos débiles del mundo, particularmente de Colombia/Suramérica. Su intensa/comprometida actividad revolucionaria, creación intelectual, aportes académicos a la teoría del desarrollo económico independiente, inquebrantable espíritu de lucha, lo elevan a las más altas cimas del Socialismo Militante.
Notas:
(1) El ensayo original me lo suministró el Dr. Carlos Rugeles Castillo, “Profesor Ordinario” de la Universidad Externado de Colombia, acucioso investigador de las ciencias sociales y curador de la obra del Maestro Antonio García.
(2) “En pocos hombres de la patria de Bolívar y San Martín, de Morelos y Sarmiento, de Martí y Sandino, ha cabido tanto mérito intelectual como a Antonio García, en cuyo pensamiento, la antropología y la historia, la economía y la política, la sociología, el derecho y la filosofía política, tejieron una urdimbre de autoridad científica y de conducta intelectual e ideológica, que desde hace más de cuatro décadas ha suscitado el interés y el respeto de los estudiosos y de no pocos líderes del continente latinoamericano”. Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. #50, mayo-julio 1982, México.
UBICACIÓN
Popayán, Cauca, Colombia